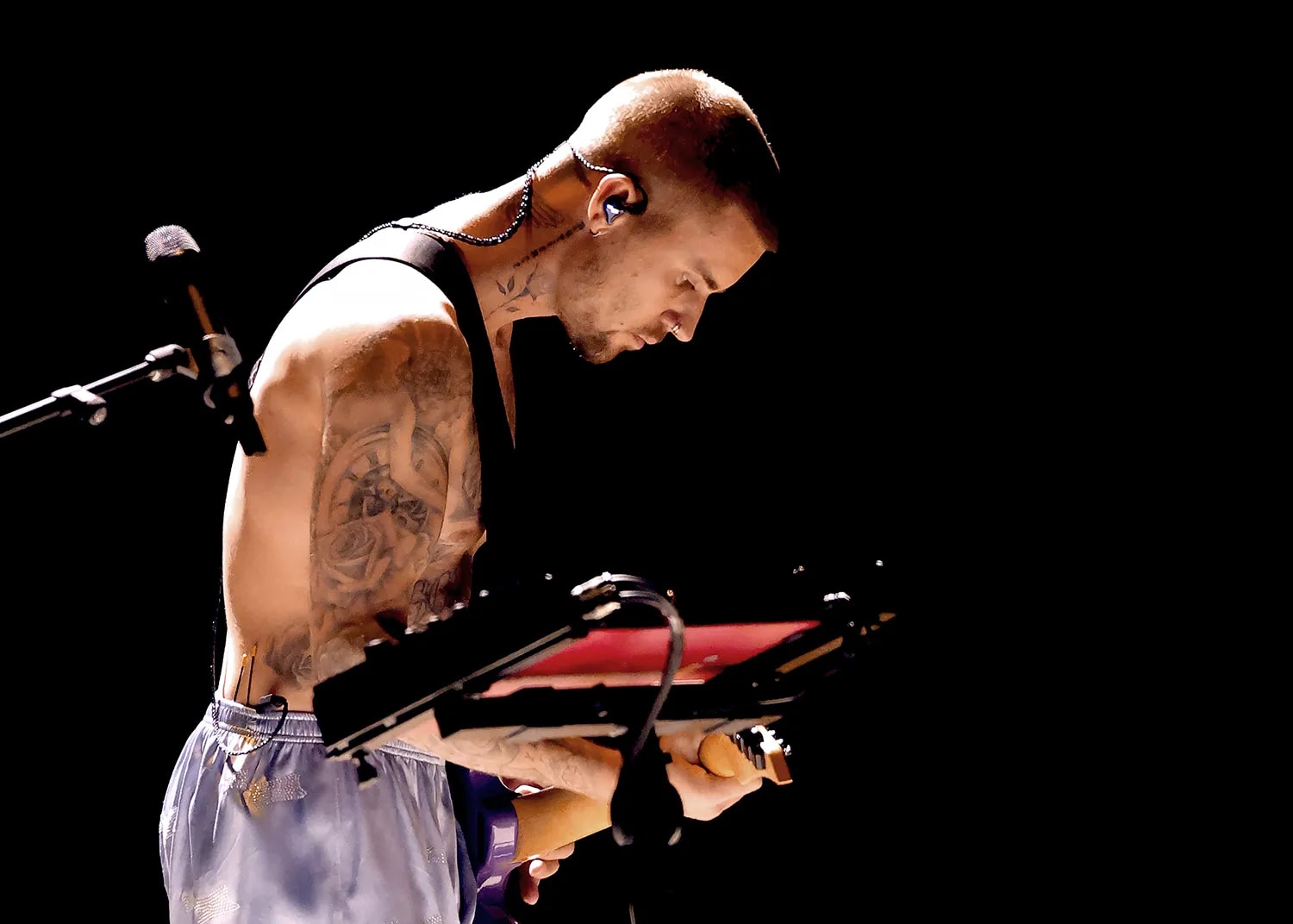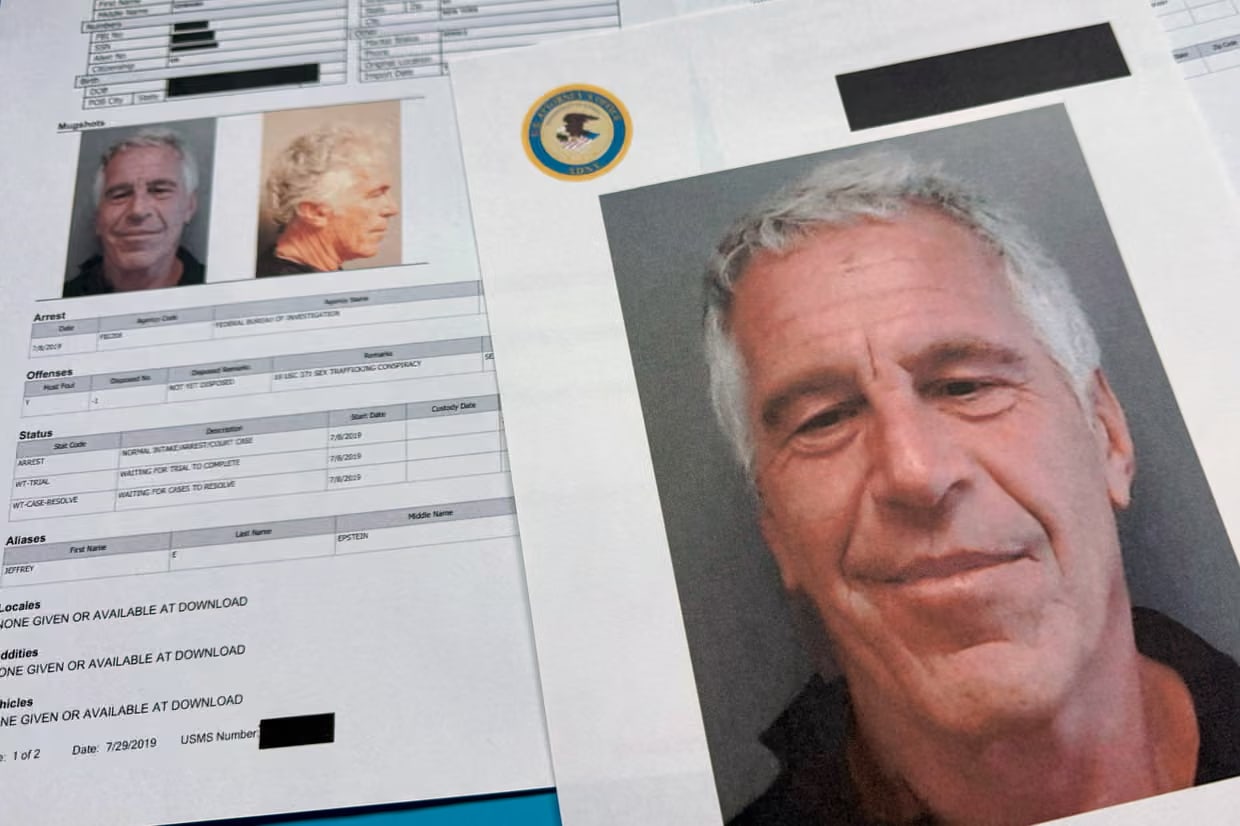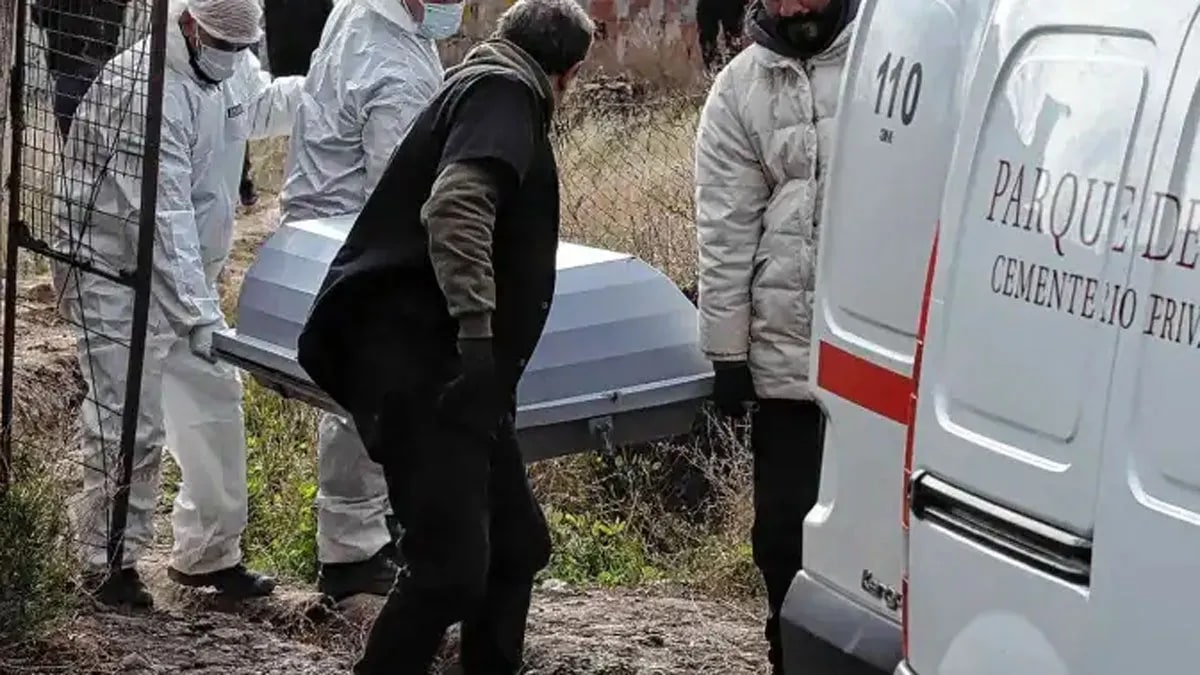SALUD PÚBLICA Y NEUROLOGÍA
Tiempo es cerebro: especialistas advierten que cada minuto cuenta ante un ACV
El accidente cerebrovascular es la cuarta causa de muerte en Argentina y una de las principales fuentes de discapacidad en adultos. A pesar de su creciente incidencia, el tratamiento oportuno y la coordinación del sistema de salud pueden marcar la diferencia entre la vida, la muerte y las secuelas permanentes.

El accidente cerebrovascular (ACV) representa hoy una de las mayores cargas sanitarias a nivel mundial, y su impacto no solo se mantiene alto, sino que continúa en aumento en prácticamente todas las regiones del planeta. Desde 1990, su incidencia aumentó un 70 %, su mortalidad un 44 % y su discapacidad un 32 %.
Este fenómeno se observa incluso en países que han logrado avances en la prevención de enfermedades cardiovasculares, lo que demuestra que el ACV requiere estrategias específicas, sostenidas y adaptadas a las realidades locales. En este contexto, desde la Sociedad Neurológica Argentina (SNA) describieron la situación en nuestro país y las medidas que han demostrado mejores resultados para mejorar su abordaje y salvar vidas.
En la Argentina, la prevalencia estimada en personas mayores de 40 años es del 2 %, lo que equivale a unas 365.000 personas que han sobrevivido a un ACV. Cada año se registran cerca de 55.000 primeros episodios, con una incidencia de 109 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra superior al promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ronda los 87 casos. El ACV constituye la cuarta causa de muerte en el país y una de las principales fuentes de discapacidad adquirida en adultos.
En una charla de la que participó la Agencia Noticias Argentinas, el Dr. Gabriel Persi (M.N. 113.417), médico neurólogo y vicepresidente de la SNA, explicó que la mayoría de los episodios (alrededor del 85 %) corresponden a ACV isquémicos, es decir, aquellos causados por la obstrucción de una arteria cerebral que interrumpe el flujo sanguíneo hacia una zona del cerebro. En el 15 % restante se trata de ACV hemorrágicos, en los cuales se produce la ruptura de un vaso y la consecuente hemorragia intracraneal. En todos los casos, la atención rápida y coordinada resulta determinante para reducir la mortalidad y las secuelas neurológicas.
Cada minuto cuenta
Uno de los principios más difundidos entre los especialistas resume esta urgencia con una frase contundente: tiempo es cerebro. Por cada minuto que pasa durante un ACV, se pierden dos millones de neuronas.
El tratamiento farmacológico del ACV, mediante la administración de trombolíticos, ha demostrado ser altamente eficaz, pero su éxito depende directamente de la rapidez con la que se inicie. Existe una ventana terapéutica de 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. Cada 15 minutos ganados en el inicio del tratamiento se traducen en un 4 % menos de mortalidad y un 4 % más de probabilidades de sobrevivir sin secuelas significativas.
Estos datos reafirman la necesidad de actuar de inmediato ante los primeros síntomas —debilidad o parálisis súbita de un brazo, dificultad para hablar o entender, pérdida de visión, vértigo o dolor de cabeza intenso— y llamar sin demora al servicio de emergencia, explicó el Dr. Pablo Ioli (M.P. 93.381), médico neurólogo y actual presidente de la Sociedad Neurológica Argentina.
Por todo esto, el abordaje del ACV es considerado una de las llamadas urgencias tiempo-dependientes: situaciones en las que la organización del sistema de salud, la coordinación entre los distintos niveles de atención y la capacitación del personal tienen un impacto directo en los resultados clínicos.
Optimizar la atención centrada en el paciente desde la etapa prehospitalaria mejora tanto la efectividad como la eficiencia de los tratamientos. En este sentido, la prenotificación del equipo médico antes de la llegada del paciente y la existencia de protocolos definidos son pasos clave para reducir los tiempos puerta-aguja (desde el ingreso al hospital hasta que el paciente recibe tratamiento).
El recorrido del paciente dentro del sistema de salud puede variar según el tipo de centro al que llegue. Los hospitales se clasifican como centros primarios de atención de ACV (brindan diagnóstico y tratamiento trombolítico) o como centros integrales (que además cuentan con capacidad para realizar trombectomía mecánica en casos seleccionados). La adecuada derivación y la comunicación entre ambos niveles resultan esenciales para que el paciente reciba, lo antes posible, la atención adecuada.
Afortunadamente, en varias regiones del país ya se está trabajando activamente con distintas intervenciones. En CABA, Córdoba, Mendoza, Neuquén o Salta, por ejemplo, existen iniciativas en curso. Además, en Mar del Plata los equipos de salud trabajan para que el traslado de un paciente con sospecha de ACV no supere los 30 minutos. Esta coordinación entre servicios de emergencia, hospitales y neurólogos demuestra que, incluso sin grandes inversiones, es posible optimizar los recursos disponibles y mejorar los resultados. No se trata de sacrificar lo bueno por lo mejor, sino de hacer lo mejor posible con lo que tenemos, señaló el Dr. Pablo Ioli.
La experiencia nacional e internacional coincide en que el éxito del manejo del ACV depende de una cadena de atención sólida, en la que cada eslabón cumple un rol crítico, desde el reconocimiento del cuadro en la comunidad hasta la rehabilitación.
En ese marco, el Dr. Persi manifestó que la SNA promueve y apoya la creación de redes de atención integradas y la formación continua de los equipos, herramientas indispensables para reducir la carga de enfermedad.
El mensaje es claro: el éxito del tratamiento del ACV depende del tiempo y del trabajo coordinado. La concientización social es el primer paso: conocer los síntomas, identificarlos lo antes posible si alguien a nuestro alrededor comienza a manifestarlos y llamar de inmediato a una ambulancia. Luego, la capacitación profesional y la planificación sanitaria son los otros pilares necesarios para transformar un problema de altísimo impacto en una oportunidad para salvar vidas y preservar la autonomía de miles de personas cada año en la Argentina, concluyeron desde la SNA.