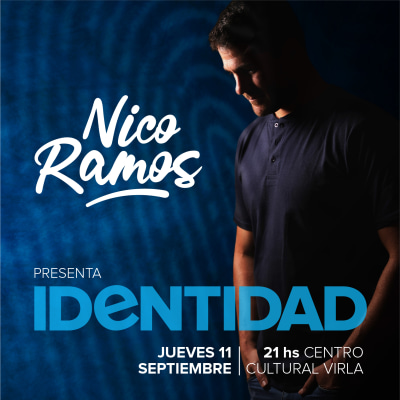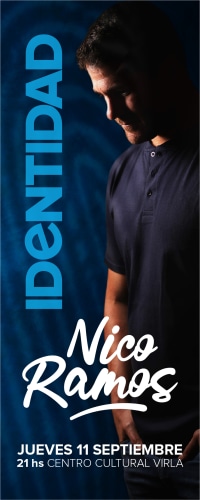SISTEMA EDUCATIVO
Se redujo la deserción escolar pero el reconocimiento a la labor del docente argentino está en niveles críticos
A un año de su lanzamiento, el informe "Acuerdo por la Educación" señaló logros como la caída de la deserción secundaria al 15,3% y mayor cobertura inicial, aunque alertó por déficits en alfabetización, inversión y valoración de la docencia. El documento insta a implementar metas nacionales y políticas sostenidas para una agenda federal multisectorial.
Por Tendencia de noticias

A un año de su publicación, el "Acuerdo por la Educación", gestado por Argentinos por la Educación como un compromiso plural, federal y multisectorial, es objeto de su primer monitoreo anual, lo que reveló un panorama de progresos significativos, pero también la persistencia de desafíos estructurales que demandan atención prioritaria y sostenida. Este documento, que en 2024 reunió a "referentes de la educación, la política, la academia, el sector privado, los sindicatos, las organizaciones sociales y las fundaciones" para definir una agenda educativa común que trascienda los cambios de gestión, establece diez prioridades centrales para el sistema educativo argentino, organizadas en tres ejes: las urgencias de cada nivel obligatorio, la gestión a escala del sistema y la transformación en las escuelas.
El informe, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, subraya que este monitoreo no solo permite "dar cuenta de los avances y las deudas en torno a las diez prioridades, sino también actualizar y retroalimentar ese consenso inicial, constituyéndose en un ejercicio que se renovará a futuro para seguir monitoreando los indicadores y sostener en el tiempo el seguimiento de la agenda educativa". La importancia de esta hoja de ruta radica en su capacidad para "alinear esfuerzos de múltiples actores, fortalecer la articulación entre Nación y provincias y consolidar a la educación como una verdadera política de Estado".
En el nivel inicial, la primera prioridad, "Ampliar la cobertura con calidad", exhibe una notoria consolidación en las salas obligatorias. Los datos más recientes indican que "la cobertura es del 53,7% en sala de 3 años, 91,2% en sala de 4 y 97,3 % en sala de 5". Esta expansión fue impulsada por debates legislativos como la Ley de Educación Nacional N.° 26.206 de 2006, que estableció la obligatoriedad de la sala de 5 años, y la Ley N.° 27.045 de 2014, que amplió la obligatoriedad a la sala de 4 y dispuso la "universalización progresiva de la sala de 3". A pesar de los avances, la cobertura en sala de 3 años, si bien en crecimiento, aún presenta "un margen significativo para su ampliación". La meta ambiciosa es "alcanzar el 100% de cobertura en salas de 3, 4 y 5 años en el año 2030", un objetivo que demanda una planificación exhaustiva que incluya la construcción o reconversión de jardines, la redistribución de salas y la contratación de docentes, siempre con inversión en infraestructura y recursos humanos, y garantizando la "calidad pedagógica".

La segunda prioridad, "Priorizar la alfabetización inicial en el nivel primario", se presenta como un desafío crítico. El indicador revela que "el 54,9% de los alumnos de tercer grado no logra desarrollar las competencias de lectura esperadas para su nivel". Esta preocupante estadística, que se traduce en que más de la mitad de los estudiantes de tercer grado "no alcanza a realizar de manera consistente las tareas de comprensión que implican extraer, interpretar o reflexionar sobre la información de un texto", motivó en 2023 la "Campaña Nacional por la Alfabetización" de Argentinos por la Educación, logrando la adhesión de "18 gobernadores y 6 precandidatos presidenciales". En 2024, se implementó el Plan Nacional de Alfabetización y se retomaron las pruebas Aprender en tercer grado, que no se realizaban desde 2016. El desafío es monumental: "lograr que el 85% de los estudiantes alcance un dominio lector sólido al finalizar el tercer grado para el año 2030", lo que exige "sostener políticas de alfabetización basadas en evidencia, fortalecer la enseñanza de la lectura y la escritura en los primeros años del nivel primario, y garantizar formación docente específica junto con materiales pedagógicos de calidad".

En el nivel secundario, la tercera prioridad se centra en "Acompañar las trayectorias y lograr terminalidad con calidad". Aquí, el monitoreo ofrece una nota de optimismo: "la tasa de deserción fue de 15,3% en 2024 y muestra una tendencia descendente en los últimos años". Específicamente, la tasa de abandono acumulada se "redujo de manera sostenida en los últimos años: pasó del 24,4% a los 17 años en 2018 al 15,3% en 2024". Si bien esta tendencia descendente es un avance en la retención escolar, la meta final es ambiciosa: "lograr que la tasa de abandono acumulada a los 17 años en el nivel secundario sea del 0%". Sin embargo, el informe advierte que para una "mirada más integral es necesario complementar la tasa de abandono con otros indicadores, como repitencia, asistencia y niveles de desempeño académico".
Valeria Abusamra, Investigadora CIIPME - CONICET , Profesora UBA - FLACSO, entiende que “La finalización de la escuela secundaria con aprendizajes significativos es la culminación de un proceso acumulativo que comienza en los primeros años y que requiere acompañamiento sistemático y sostenido a lo largo de toda la escolaridad. Por ello, es difícil suponer que las transformaciones puedan implementarse “en paralelo” si no se aseguran dispositivos progresivos, articulados y persistentes de apoyo académico, socioemocional y de orientación a las trayectorias, con políticas continuas de acompañamiento. Abusamra además afirma que “no solo hay exclusión cuando un estudiante queda fuera del sistema, sino también cuando, aun estando dentro, su derecho a la educación no se garantiza de manera plena y efectiva. Ya no se trata solo de contabilizar la permanencia de los estudiantes dentro del sistema, sino de garantizar que esa permanencia se traduzca en aprendizajes efectivos y en el ejercicio pleno del derecho a la educación”.

La cuarta prioridad, "Fortalecer el gobierno de la educación", señala una debilidad crucial: "en la gestión educativa vigente no se establecieron metas educativas consensuadas entre Nación y provincias". El documento critica que las metas definidas en la normativa "no siempre se implementan en la práctica" y a menudo "no se publican o modifican antes de ser alcanzadas". A pesar de que la Resolución CFE N.° 431/24 dispuso la obligación de fijar metas educativas, "hasta el momento no se ha presentado oficialmente ningún documento con dichas metas". El informe aboga por la "elaboración de un plan decenal con metas definidas, que ofrezca previsibilidad y oriente de manera sostenida las políticas educativas en el mediano y largo plazo", a fin de superar la falta de continuidad y consistencia observada en los planes y objetivos educativos a lo largo del tiempo.
En cuanto a la "inversión suficiente y de calidad", la quinta prioridad, el indicador señala que "la inversión consolidada en educación entre Nación y provincias fue del 5,4% del PBI en 2023". Este dato se sitúa por debajo de la meta establecida por la Ley de Financiamiento Educativo de 2005 y ratificada por la Ley de Educación Nacional, que comprometía destinar no menos del 6% del PBI a educación. Si bien el gasto público consolidado en educación creció desde principios de los 2000, alcanzando un máximo del 6,2% del PBI en 2015, la cifra de 2023 evidencia un retroceso. Más allá de la cantidad, el informe enfatiza la calidad de la inversión, aseverando que "Argentina obtiene resultados por debajo de lo esperado para su nivel de gasto". La evidencia de las pruebas PISA de 2022 sugiere que, aunque existe una relación positiva entre inversión y resultados, "disponer de más recursos no garantiza mejores aprendizajes si estos no se orientan de manera eficaz hacia políticas que impacten en el aula". La meta es "destinar al menos el 6% del PBI consolidado a educación y lograr que los resultados se acerquen a los alcanzados por los países con mejor desempeño de la región y con niveles de gasto por alumno similares".
Romina de Luca, Investigadora Adjunta del CONICET y Coordinadora del Área de Educación del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales-CEICS, considera que “pese a la fijación de 10 prioridades claras en materia educativa, el principal desafío actual continúa siendo la ausencia de metas a nivel nacional”. “Si bien es cierto que mayor gasto o inversión educativa no asegura resultados de calidad, la restricción presupuestaria vigente tampoco parece ser un buen camino. Infraestructura, salarios y condiciones laborales impactan en la tarea cotidiana, en la formación continua y también en la gestión escolar dada la imposibilidad de consolidar equipos de trabajo. Si bien se observan mejoras en la información pública debe advertirse acerca de los distintos cambios en los instrumentos de medición (como las Aprender 2024 en relación a las de 2016) y/o el impacto de modificaciones en los mecanismos de promoción de estudiantes de nivel secundario y su incidencia en el abandono escolar o incluso en otras mediciones estadísticas asociadas con ese factor”, advierte.

La sexta prioridad, "Producir más y mejor información y evaluación educativa", muestra un progreso notable en la consolidación de la Base Nacional Homologada (BNH). Actualmente, "24 jurisdicciones reportan datos a la BNH y la cobertura es del 91% de la matrícula". Este avance es fundamental para unificar criterios y superar la fragmentación histórica del sistema. Sin embargo, este progreso se ve limitado por la "inversión destinada a Información y Evaluación de la Calidad Educativa", cuyo presupuesto "pasó de ser 0,20% en 2019, con un pico de 0,29% en 2022, para luego volver a descender a niveles cercanos al 0,02% en 2025". El desafío reside en "sostener una alta cobertura de información y avanzar hacia un sistema que provea información frecuente y actualizada, que permita seguir en tiempo real las trayectorias escolares, pero superar la limitación de contar con datos sólo una vez al año", señala el reporte.
Respecto a la "formación, la carrera y el salario de los docentes", la séptima prioridad presenta una realidad desoladora en la percepción social de la profesión. El "Índice Global de Estatus Docente (Global Teacher Status Index)" de 2018 sitúa a "Argentina en la posición 31 de 35 países", con un puntaje de 23,6, "por debajo de la media internacional". Esta baja valoración social está "estrechamente vinculada con las condiciones de la profesión". El informe sentencia que el "desafío es doble: mejorar la valoración social de la docencia y fortalecer los mecanismos de formación y desarrollo profesional que sustenten esa valoración", enfatizando la necesidad de políticas integrales que articulen planificación de la oferta, formación inicial y continua, y salarios competitivos.

En la octava prioridad, "Robustecer los tiempos, los espacios y las condiciones para el aprendizaje", se observa un incremento en la planificación de días y horas de clase. Para 2025, "se planificaron 187 días de clases y 782 horas en promedio a nivel país". Si bien se supera el piso legal de 180 días establecido por la Ley N.° 25.864 de 2003, aún persiste una distancia respecto de la meta de 190 días acordada por el Consejo Federal de Educación en 2021. Además, se evidencian "marcadas diferencias en el tiempo escolar según la modalidad", con la jornada simple (73% de la matrícula) promediando 782 horas anuales, frente a las 1.466 horas de jornada completa (9% de la matrícula). El gran reto es ir más allá de los días planificados y "monitorear la cantidad de días y horas efectivamente cumplidos", considerando interrupciones por paros, ausencias, problemas de infraestructura o condiciones climáticas.

La novena prioridad, "Mejorar la gestión escolar", destaca una sobrecarga administrativa que relega las funciones pedagógicas de los equipos directivos. El indicador revela que "el 54% de los equipos directivos realiza reuniones vinculadas a tareas administrativas cada quince días o menos y prácticamente el 40% se reúne una vez por semana con este fin". En un contraste alarmante, "sólo un tercio de los directivos acompaña semanalmente las propuestas de trabajo docente". El informe es contundente al afirmar que "mientras los equipos directivos dedican gran parte de su tiempo a responder a las demandas administrativas, las funciones pedagógicas centrales quedan relegadas". El desafío inminente es "reducir, al menos a la mitad, la carga de tareas administrativas del equipo directivo para fortalecer su capacidad de liderazgo pedagógico".
Finalmente, la décima prioridad, "Priorizar contenidos curriculares socialmente relevantes", muestra que "el 87% de los docentes utiliza el diseño curricular jurisdiccional vigente para planificar sus clases". Este dato subraya la centralidad de los marcos curriculares oficiales en la práctica docente, que se complementan con "proyectos escolares (67%), los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (64%) y los libros de texto (59%)". El desafío latente es "reforzar la enseñanza de Lengua y Matemática a través de los diseños curriculares", acompañando a los docentes con "materiales pedagógicos y estrategias didácticas que fortalezcan la articulación entre las orientaciones curriculares y la enseñanza cotidiana en las aulas".
En síntesis, el primer monitoreo del Acuerdo por la Educación de Argentinos por la Educación traza una imagen compleja de la educación argentina. Aunque se vislumbran avances en cobertura y retención, persisten profundas deudas en alfabetización, la gobernanza del sistema, la calidad de la inversión y el estatus docente.