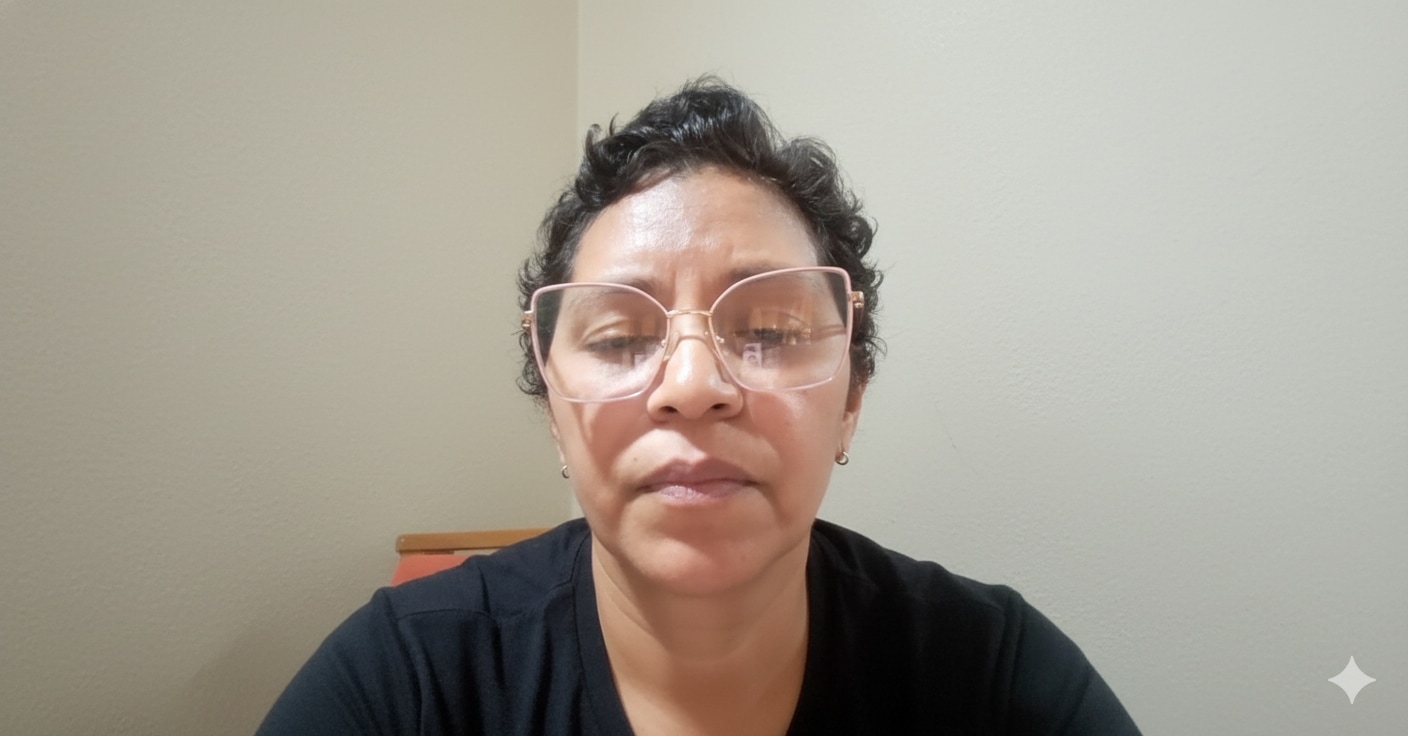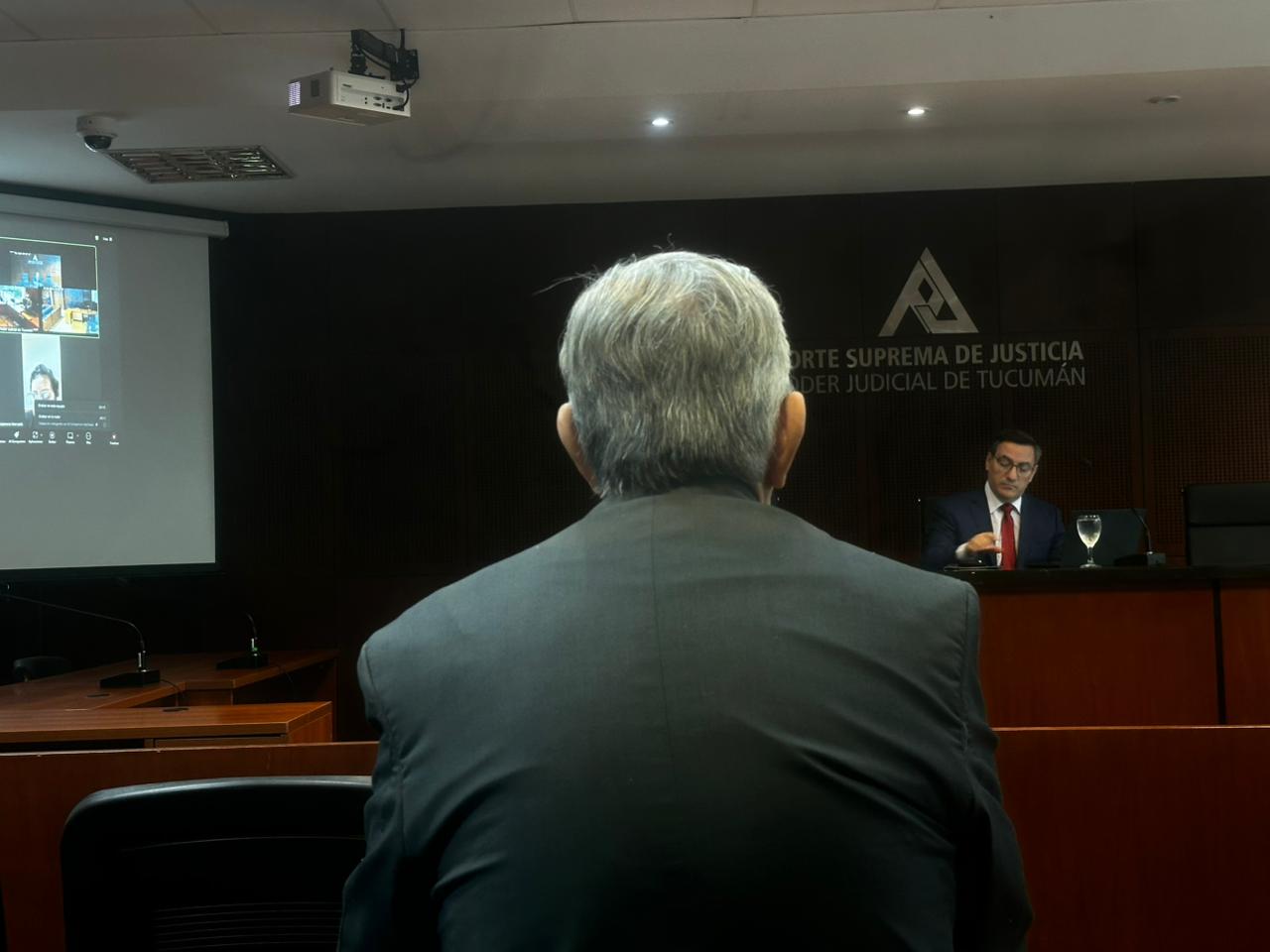MUERTE EN OLIVOS Y POLÉMICA PENITENCIARIA
Suicidio en Olivos: celulares en prisión y una polémica que no se apaga
La investigación por la muerte de Rodrigo Gómez destapó una red de estafas que operaba desde un penal de Magdalena donde se hallaron teléfonos en manos de presos el caso reabre la discusión sobre una medida habilitada en pandemia y aún vigente

El suicidio del soldado Rodrigo Andrés Gómez, hallado muerto el 16 de diciembre en la Quinta de Olivos, dejó al descubierto un engranaje delictivo que funcionaba desde el interior de una cárcel bonaerense y encendió una fuerte polémica. La División Homicidios de la Policía Federal Argentina allanó la Unidad N°36 de Magdalena y encontró cuatro teléfonos celulares en poder de internos acusados de haber llevado al joven a la muerte mediante una extorsión sexual.
La investigación, encabezada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, determinó que una banda liderada por Tomás Francavilla y Mauricio Duarte Areco operaba desde el penal. Según la causa, Francavilla se hizo pasar por un teniente policial y le aseguró a Gómez que enfrentaba una falsa denuncia por pedofilia. Para frenar la supuesta causa debía pagar. En pocas horas, el soldado transfirió 1,4 millones de pesos a dos billeteras virtuales. Luego, en su puesto de guardia, se quitó la vida con su fusil. Incluso después de muerto, los llamados continuaron.
El hallazgo de los celulares reavivó un debate que lleva casi seis años. En marzo de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, el juez Víctor Violini autorizó el uso de teléfonos en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para evitar el aislamiento total de los detenidos. La medida tenía vigencia “durante el período” de emergencia sanitaria, pero el permiso se mantuvo en la práctica. Hoy, según datos oficiales, el 85% de los internos del SPB tiene acceso a un celular y el 99,3% de los aparatos incautados se secuestran por uso indebido de redes sociales.
Las estadísticas muestran que desde entonces bajaron las sanciones disciplinarias y los homicidios intramuros, aunque fiscales y jefes policiales advierten que el ciberdelito cometido desde prisión creció de forma sostenida. Casos como el de “La Banda del Millón”, cuyos líderes continuaron dirigiendo robos desde sus celdas, o el de Braian Cristian Godoy, acusado de captar menores desde la cárcel, alimentan la controversia.